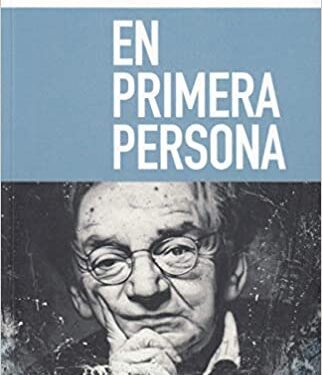Alain Finkielkraut (1949), filósofo francés de origen judío, acaba de publicar un último libro de carácter autobiográfico “En primera persona” (Encuentro, 2020), en donde el autor abre las ventanas de su mundo intelectual. “La verdad que yo sigo buscando todavía y siempre -dice- es la verdad de lo real; la elucidación del ser y de los acontecimientos sigue siendo, a mis ojos, prioritaria”. Un buen inicio para el libro de un pensador que no ha tirado la toalla en la búsqueda infatigable de la verdad.
Finkielkraut me es familiar. De sus libros ya leídos (“La derrota del pensamiento”, Anagrama, 1994; “La humanidad perdida”, Anagrama, 1998; “Y si el amor durara”, Alianza, 2013) me quedo con “Nosotros los modernos” (Encuentro, 2006), una crítica aguda a la modernidad resaltando el legado de la cultura occidental, sin el meaculpismo intelectual que ya se enseñoreaba a inicios del siglo XXI.
Nuestro autor va a los fundamentos. Ser cosmopolita -como lo quiere el liberalismo individualista-, un ciudadano de todo sitio y de ninguno en particular, no le parece el ideal de vida para darle rumbo al futuro, de ahí que abogue por el sano orgullo de acoger las raíces en las que se arraiga la cultura occidental. Afirma la primacía de los valores, pero no los quiere desencarnados, abstractos. Quiere volver a tocar la realidad. Kundera le señala la ruta cuando afirma que hemos de “avanzar, mediante nuevos descubrimientos, por el camino heredado”. Sigue con Flaubert de quien aprende que el novelista “se esfuerza por ir al alma de las cosas”. Deslumbrado por estos y otros descubrimientos similares, nuestro autor reconoce que fue Kundera quien le “devolvió el gusto por la verdad novelesca”. Y volvió a los grandes libros, aquellos que nos leen porque clarifican nuestra condición humana.
Fueron varios los pensadores que le abrieron horizontes intelectuales insospechados: Faucault, Kundera, Péguy, Bernanos, Arendt, Heidegger, Proust, Camus, Levinas… De todos ellos recibe pistas para su propio camino. Quiero detenerme, brevemente, a las cariñosas palabras que le dirige a Charles Péguy: “este católico, patriota, seguidor de Dreyfus hasta el tuétano, quien al liberarnos de las alternativas sumarias, nos devuelve a nosotros mismos (…) un pensador tan fecundo y tan vivo que, sin ignorar ni por un solo segundo la distancia que me separa de su genio, empecé a quererle como a un hermano”. A Finkielkraut debo, por mi parte, el redescubrimiento de Péguy.
Finkielkraut, por otro lado, ha dedicado muchos de sus escritos a resaltar el valor de la cultura con rostro propio. Recuerda que “cuando el Dios medieval se transformó en el “Deus absconditus” fue la cultura la que se convirtió en la realización de los valores supremos mediante los que la humanidad se comprendía, se definía, se identificaba”. Los tiempos que corren, en cambio, tienden más bien a jalar hacia abajo haciendo que todo sea llamado cultura como lo proclaman -no sin poca frivolidad- “las ciencias sociales, y de ahí se deduce que todo rap es música, todo vómito verbal es poesía, toda obscenidad es flor del Mal”. Critica -y no le falta razón- el igualitarismo cultural que revolotea en ciertos ambientes: “En la charca donde el mundo chapotea nada es superior a nada. No hay jerarquía que se mantenga en pie, no se admite ninguna trascendencia, la equivalencia generalizada lava la afrenta de la grandeza (…) El resentimiento ha prevalecido sobre las otras pasiones democráticas arropándose en el manto de la virtud, es decir, de la lucha contra las discriminaciones y los privilegios”.
Finkielkraut pertenece a la generación de pensadores que no han renunciado a la fineza de espíritu y se acercan a la realidad con temor y temblor, sin los berrinches y agresiones verbales que ahora es tan fácil observar en las redes sociales. Es un demócrata modesto como lo quería Albert Camus, quien “confiesa una parte de ignorancia y a partir de esa confesión, reconoce que tiene necesidad de consultar a los otros, de completar lo que sabe con lo que saben ellos”. Se distancia, por tanto, de esos otros actores presuntuosos que condenan e injurian a sus adversarios, cancelando y acallando el discurso que no les es propicio, excomulgándolos del espacio público. Es la llamada cultura de la cancelación que, asociada a los clamores identitarios, socava los pilares de la democracia dialógica.
No me queda duda que en este pequeño libro autobiográfico comparece en primera persona Alain Finkielkraut. Toma la palabra y muestra sus cartas para entrar en el escenario cultural. No quiere estar en la retaguardia, desea estar en el frente, aun cuando los años le pesen. Es un pensador para quien la verdad cuenta.