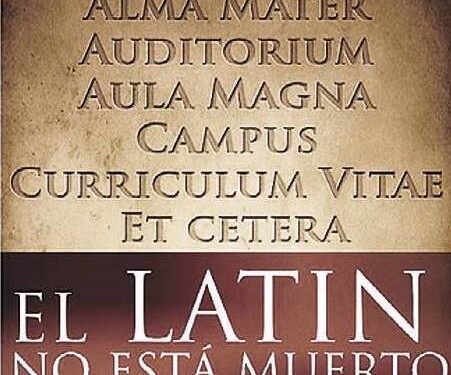“Contaba Antonio Fontán (filólogo y político español) que durante la dictadura franquista, en una sesión de las Cortes, el ministro José Solís Ruiz, conocido como “la sonrisa del régimen”, dijo en su intervención: “¿Para qué sirve el latín?”. A lo que el catedrático de Filosofía de la Complutense, Adolfo Muñoz Alonso, le contestó: “Por de pronto, señor ministro, para que a su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense”. Cabra viene del latín “egabro”.
Se podrían dar muchos y muy poderosos argumentos, pero esta anécdota ofrece, con humor, un buen resumen de la importancia de saber latín, según lo cuenta Emilio Del Río en su sabroso libro “Latín lovers. La lengua que hablamos (aunque no nos damos cuenta)” (Espasa, 2019).
Tomamos conciencia del latín que hablamos cuando buscamos el origen etimológico de las palabras: la inmensa mayoría de ellas tienen raíces latinas y ponen en evidencia que el español es una lengua romance.
Los abogados, entre otros, hacen uso de una serie de frases latinas en estado puro: de facto, de iure, nasciturus, rebus sic stantibus, orabunt causas melius, mater is… Y, hasta hace no mucho, solíamos utilizar la expresión “curriculum vitae” o “memorandum” para lo que ahora denominamos hoja de vida o memorando, respectivamente. Incluso, de Kant usamos el “a priori” y el “a posteriori”, sin entrar a mayores disquisiciones filosóficas.
A pesar de que ya casi no se habla y muy pocos textos se escriben en latín, sin embargo, podemos aprenderlo bastante bien gracias a su estructura gramatical. Fue lengua del Imperio romano y permaneció durante siglos como lengua de uso. Los varios siglos que, asimismo, lleva recluido en el refrigerador no le han quitado lozanía, pues su gramática permanece: los verbos se conjugan, los sustantivos y adjetivos se declinan.
Están allí los tiempos verbales, sabemos el género de las palabras (masculino, femenino y neutro), hay número singular y plural que afecta a las declinaciones. Como en tantas otras lenguas, saborear los textos latinos en su propia tinta, es un goce en sí mismo. San Juan Pablo II aprendió español para poder leer y estudiar a San Juan de la Cruz.
De igual modo, rezar algunas oraciones en el original latín tiene su encanto: Adoro te devote latens Deitas… (te adoro con devoción Dios escondido), Sub tuum presidium confugimos, Sancta Dei Genetrix… (Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios), Angelus Domini nuntiavit Mariae… (El Ángel del Señor anunció a María).
“¿Qué es saber?, se pregunta Del Río. Sápere” es el infinitivo del verbo sapio, -is, sapívi, que significa ‘tener gusto, distinguir, percibir por el gusto’. Tiene primero un significado material, como siempre, y de ahí pasa a significar ‘tener inteligencia, juicio’, ‘entender de algo’, ‘tener sensatez para juzgar las cosas, sentido común y conocimiento’ y, a partir de ahí, ‘saber’. Sápere da saber en español… Es decir, saber es ´tener buen gusto’. Quien tiene muy buen gusto, quien distingue bien lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo, pero no físicamente, sino intelectualmente, es un sabio, en latín sápidus, -a, -um, que significa también sabroso, gustoso”.
Iluminador recorrido etimológico que une al saber intelectual, la difícil tarea de distinguir el bien del mal. No hace falta insistir, en estos tiempos, que encontrarnos con personas sabias, intelectual y moralmente preparadas, es lo que requerimos para hacer una sociedad funcional y buena al mismo tiempo.
¿Volver al pasado? No, basta con seguir nutriéndonos de esta simiente cultural, una lengua que hablamos, aunque no nos demos cuenta del todo.