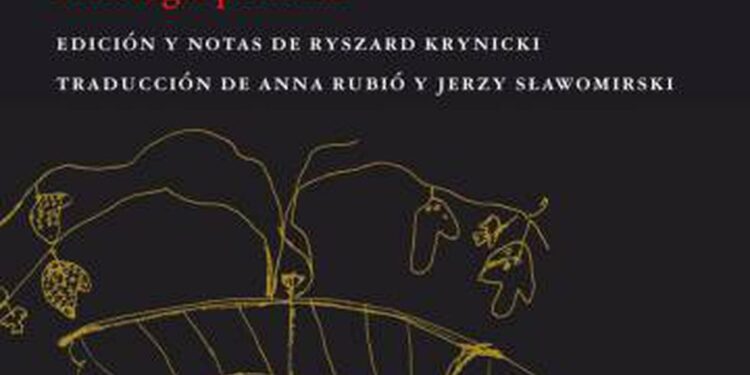Gracias a Adam Zagajewski, en su libro En defensa del fervor, he llegado a conocer a Zbigniew Herbert (1924-1998), uno de los grandes poetas y ensayistas polacos del siglo XX. Ha sido un gozoso descubrimiento leer El rey de las hormigas. Mitología personal (Acantilado, 2018), un libro sobre algunos personajes mitológicos clásicos -descritos de un modo libre y personal- cargado de humor, fina ironía y actualidad. Pensaba ir a tramitos cortos, pero acabé de leerlo de un tirón, con una sonrisa continua por el ingenio con que Herbert presenta los perfiles de los dioses en sus luces y sombras.
Ares, dios de la guerra, en la pluma de Herbert, sigue siendo fuerte y belicoso en el combate y también… en la huida. Como todo dios griego es inmortal, “pero susceptible de padecer heridas, enfermedades y humillaciones. A Ares le tocó recibir una cantidad particularmente grande de estas últimas” (p.89). “No lo amaba nadie, excepto los reclutas jóvenes, ya que éstos van a la guerra profundamente convencidos de que va a ser una juerga divertida, pero como no vuelven nunca, no pueden confirmar ni desmentir aquella primera impresión” (p. 90). Ares, ahora envejecido, chochea, pero se rehúsa a jubilarse, “últimamente ha descubierto una proclividad incontenible a meterse en contubernios, bandas organizadas y células terroristas. Su vida anterior y su escasa formación han encontrado salida en asesinatos alevosos y en la fabricación de bombas caseras” (p. 92). Ciertamente, ahí donde está la violencia alevosa, en cualquiera de sus caretas, allí está Ares.
El retrato que Herbert hace de Narciso desborda imaginación. “A falta de otros intereses, Narciso dedicó su vida a romper corazones”. Hasta que una chica, Eco, lo cautivó, enamorándose de ella casi de modo inevitable, pues “desde la expedición de Troya hasta los principios de la Tercera Guerra Mundial nadie, literalmente nadie, ha sabido echarse la cabellera hacia atrás como ella. La gran belleza de este gesto era capaz de poner fin a años de ascesis de cualquier anacoreta” (p. 77). Pero Narciso se amaba demasiado a sí mismo, de tal modo que el amor hacia Eco “empezó a marchitarse cuando el muchacho se dio cuenta de que dependía cada vez más de su elegida, es decir, de que poco a poco dejaba de ser libre. (…) A Narciso se le metió en la cabeza que Eco estaba arruinando su vida espiritual, como si fuera posible arruinar algo que no existe” (p. 78). La ruptura se produjo y Narciso volvió a contemplarse a sí mismo hasta nuestros días, siempre dispuesto a romper cualquier lazo que le impida ser él mismo.
El capítulo más largo está dedicado a Éaco, hijo de Zeus y Egina. Nació y creció solo en una isla desierta. Su padre Zeus se compadeció de la soledad de Éaco y convirtió a unas hormigas en seres humanos. El joven solitario llegó a ser el rey de los mirmidones, es decir, el pueblo de las hormigas. Unos habitantes dados al trabajo sin necesidad de supervisores, laborando en “armonía de sol a sol, sin esperar aplausos ni alabanzas”. Un pueblo así rompía los esquemas de “los historiadores de la civilización, etnólogos y estructuralistas”, por eso estaba “desterrado de los manuales de las ciencias, de las disertaciones doctorales y de los seminarios internacionales (…). No quedaba claro cómo la tesis, entregada a una lucha sin cuartel contra la antítesis, podría terminar siempre engalanándose con la providencial síntesis” (p. 42). Como se ve, ironía no le falta a Herbert para arremeter contra cierto cientificismo pedante, atento a las categorías y etiquetas antes que a la realidad.
Un libro para gozar y sacudirse amablemente de tantos tópicos de la actualidad, en ocasiones, tan llena de prejuicios ideológicos y tan escasa de sabiduría, de aquella que descubre la verdad, bondad y belleza que reverbera en las realidades ordinarias de la vida.