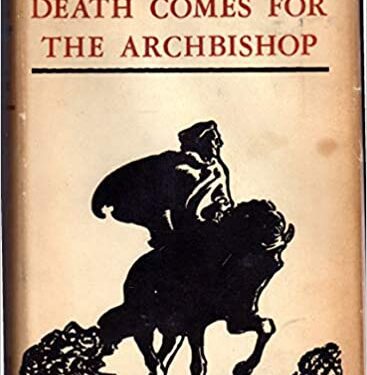Jan Latour y Joseph Vaillant, sacerdotes católicos franceses, parten de misiones a Estados Unidos, Nuevo México y desarrollan su labor en la segunda mitad del siglo XIX. El primero de ellos será arzobispo de Nuevo México; el segundo de ellos, obispo de Colorado. Estos son los dos personajes centrales de la novela La muerte llama al arzobispo (Cátedra, 2000) de Willa Cather (1873-1947), a cuya deliciosa novela Mi enemigo mortal dediqué una entrada hace un tiempo en este blog: tertuliaabierta.wordpress.com
La novela en cuestión está basada en personajes reales de las que se pueden tomar nota gracias a las muy cuidadas referencias de Manuel Broncano, encargado de la edición. Cather dibuja finamente a sus personajes en sus correrías evangelizadoras por Albuquerque, Santa Fe, Durando, Denver recorriendo cientos y miles de kilómetros a lomo de mulas. Son tiempos muy semejantes a los del lejano Oeste del cine western.
Gran parte de la novela es una suerte de crónica de los viajes misioneros de ambos sacerdotes: Mora, Ácoma, Pecos, Pike´s Peak; encuentro con los navajos, los hopis; relaciones amicales con don Antonio y doña Isabel, lazos fraternales con Jacinto, Eusebio; encuentros con párrocos trajinados por la vida como el padre Martínez; Misas, bautizos, confirmaciones, catequesis: “Benito y su hija habían hecho un altar ante la figura de la Dolorosa y habían puesto encima velas y flores. Todas las almas del pueblo habían ido a Misa, excepto la esposa enferma de Salvador. Había celebrado matrimonios, bautismos y confirmaciones, y había oído confesiones hasta el mediodía” (p. 118). Es formidable el conocimiento de la fe católica que Cather desgrana a lo largo de la narración.
La descripción del paisaje está muy lograda. Acompañamos a los misioneros por desiertos, peñascos, llanuras, mesetas, quebradas. Pasan frío y se enfrentan a tormentas de arena o de agua, acogidos en las sencillas cabañas o a la intemperie agreste del desierto. Nombres de plantas, flores, árboles nativos; amaneceres gloriosos, atardeceres sobrecogedores: “El sol se ocultó rojo en una atmósfera oscurecida por la arena. Los viajeros acamparon en un paraje sin agua y se envolvieron en mantas. Sopló toda la noche un viento frío. El padre Latour estaba tan entumecido que se levantó mucho antes del amanecer. Por fin llegó la mañana, limpia y luminosa, y se pusieron en camino temprano” (p. 165).
El padre Joseph era pequeño y frágil y, sin embargo, fue quien más aguantó los trajines de la evangelización. Con su mala salud de hierro se lanzó hacía Camp Denver, en plena fiebre del oro: “Los mineros se mantenían de alcohol y pan a medio cocer. Ni siquiera mantenían limpia el agua de las montañas, con lo que morían de fiebres” (p. 290). Su celo misionero lo llevaba de un lugar a otro: “Todos los años, incluso después de quedar lisiado, hacía miles de kilómetros en diligencia o en su propio carruaje, entre pueblos de montaña que hoy eran ricos y mañana pobres y abandonados” (p. 320). Vivió y murió con una devoción muy grande a la Virgen a quien se encomendaba con la jaculatoria Auspice Maria (¡Protégeme, María!).
La muerte también le llegó al anciano arzobispo: “A primera hora de la mañana el enfermo había recibido el viático. Unos indios de Tesuque, que habían sido vecinos suyos en el campo, acudieron a Santa Fe y pasaron todo el día sentados en el patio del arzobispo a la espera de noticias; con ellos estaba el navajo Eusebio” (p. 328). “Cuando, ya anochecido, dobló la campana de la catedral, la población mejicana de Santa Fe cayó de rodillas, y con ellos todos los católicos americanos” (p. 329). Dos buenos pastores de almas, enamorados de Dios y entregados a su prójimo.